Adiós y gracias
Suena música de réquiem. Suenan melopeas. La muerte de un medio de comunicación siempre es una noticia triste, sobre todo para el periodista que escribe la necrológica. Una necrológica algo abstracta, porque muere algo más que una publicación. La gente no suele ser consciente de la verdadera dimensión del desastre cuando una redacción echa el cierre; no alcanza a ver la dimensión del drama. Para algunos no significará nada; para otros, el fin de La Luz será una voz menos denunciando, unos ojos que ya no vigilarán y un sentido crítico que no cuestionará las versiones oficiales desde el otro lado. Porque siempre hay un otro lado. Siempre.
Este último número me deja una sensación doblemente triste. Una, por el cierre; otra, por las voces calladas de personas que, trabajando, han sufrido desde el principio los daños colaterales de una guerra política que les dejó a veces en el centro de la noticia. Personas que volverán a casa sin saber si tendrán una nueva oportunidad de ejercer el periodismo libre en una ciudad donde el poder se ha instalado en las redacciones a golpe de talonario.
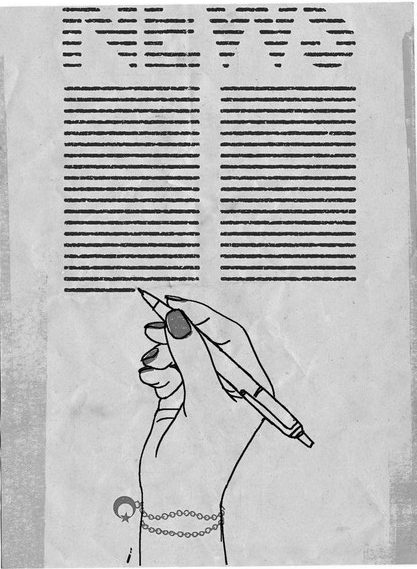 No es fácil la tarea de luchar contra el que gobierna. La presión de la Administración sobre los medios es una pugna diaria que se produce a todos los niveles pero nunca trasluce ni sorprende lo suficiente porque la gente ya lo contempla como algo ordinario, no como un ataque flagrante a la Libertad de Prensa. La connivencia de algunos medios con determinados partidos y los escarceos de algunos editores más propicios al interés político que al compromiso con sus lectores son (y serán siempre) agravantes que han permitido (y permitirán) el maltrato de una profesión digna, cuyos valores se pisotean por un contrato de publicidad o un trato de favor a devolver, y las verdaderas noticias se esconden, se retrasan o, simplemente, se olvidan. Mercantilismo puro; el cáncer de una profesión que necesita redignificarse, volver al origen.
No es fácil la tarea de luchar contra el que gobierna. La presión de la Administración sobre los medios es una pugna diaria que se produce a todos los niveles pero nunca trasluce ni sorprende lo suficiente porque la gente ya lo contempla como algo ordinario, no como un ataque flagrante a la Libertad de Prensa. La connivencia de algunos medios con determinados partidos y los escarceos de algunos editores más propicios al interés político que al compromiso con sus lectores son (y serán siempre) agravantes que han permitido (y permitirán) el maltrato de una profesión digna, cuyos valores se pisotean por un contrato de publicidad o un trato de favor a devolver, y las verdaderas noticias se esconden, se retrasan o, simplemente, se olvidan. Mercantilismo puro; el cáncer de una profesión que necesita redignificarse, volver al origen.
Esta no será la última vez en que se difuminan los límites entre poder y medios de comunicación. Desinformar ha sido una voluntad inherente a todos los gobiernos de todos los países durante toda la Historia, pero ahí han estado periodistas y escritores, sacando la verdad de pequeños resquicios o a través de medios independientes, publicaciones clandestinas o redes sociales. Hay vericuetos de sobra para que el ciudadano llegue a la verdad, aunque es difícil a veces encontrar el camino.
A veces son los propios medios los que se despojan de su carácter crítico en una performance de sumisión al poder político. La vida está llena de paradojas. Hay periódicos que esconden las noticias en lugares donde el ojo del lector no llega, que reducen la longitud de los artículos, que titulan con ambigüedad o recurren a lugares comunes, o que interpretan la noticia justo en sentido contrario. El Gobierno también tiene sus técnicas. Con más o menos acierto, filtran, crean rumores, lanzan globos sonda o retuercen el lenguaje para cansar al lector. Y cuando todo falla hay una última manera, más sutil, de acabar con un medio no afín: dejarle caer.
Porque un medio es una empresa, y hay que ser realistas; el cuarto poder no puede vivir siempre a base romanticismo. Publicar requiere dinero, y la prensa necesita suscriptores, publicidad o inversión pública para subsistir. La subvención —¡oh! ¿he dicho subvención?— es esencial para la supervivencia aunque ningún director lo reconozca por una cuestión ética. Pero el problema no es la ayuda, sino la pleitesía que el poder pide a cambio y algunos rinden. El Gobierno concede —e incluso alardea de ello—, pero también recorta y para que no duela, en lugar de subvención se habla de «publicidad institucional» o «campañas comerciales», y la cuantía final se determina en función de la confianza, la afinidad, la propaganda o la genuflexión. En ningún caso es equitativa, ni proporcional a la audiencia, al tamaño de la empresa o al número de lectores/oyentes.
Un ejemplo: en 2015, La Razón recibió 264 euros por lector en «ayudas», La Gaceta, 206 euros y ABC 89,74 euros. El País, solo 17,85 por lector. El criterio era el libre albedrío ideológico. Si extrapolamos esta desigualdad a una ciudad pequeña como Melilla, pueden ustedes adivinar el resultado. Todos reciben, el Gobierno se lava las manos, se asegura la pomada y solo uno —el más crítico, obvio— cae por efecto de la gravedad.
Resistir sin ayudas es una lucha diaria que reporta la alegría de saberse independiente pero la incertidumbre de no saber si seguirás vivo la semana que viene. Pocos entenderán la lucha desde el plano administrativo. Pero esa es la grandeza de una profesión como esta, que hoy dice hasta luego a una veintena de profesionales que creyeron cuando nadie abría puertas, que aguantaron la insolencia y el escarnio públicos y que volvieron a sentarse cada mañana a leer la entrelínea de un Gobierno que vence, pero ya no convence, y tiene por presidente a alguien que hace gala de su chabacanería con aquellos que airean casos de corrupción de su gobierno. Los que estamos a este lado no olvidaremos, y algún día se darán las gracias a quienes hoy apagan los equipos. Porque las redacciones mueren, pero el periodismo sobrevive. Y las hemerotecas siempre recuerdan.
